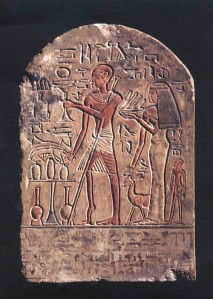Etiquetas
Arte, Disney, Fragonard, Pintura, Siglo XVIII, Wallace Collection
Llevo todo el mes de febrero buscando un argumento para un artículo. Me pasa a veces, pienso en cuál puede ser el tema sobre el que escribir, pero no se me ocurre nada. Dándole vueltas a mi falta de inspiración pensé que hay dos temas básicos en este blog: Historia por un lado y seguridad aérea por otro, pero a veces se cuelan motivos diferentes, como la Historia del Arte. Eso me dio la idea de revisar mis libros sobre la materia y así recordé un cuadro significativo, muy propio de una época muy concreta. Se trata de una obra típica de la pintura galante del Rococó francés.
Para estudiar las pinturas de los autores típicos del momento no hay nada como ponerse en situación viendo la película Las amistades peligrosas. De hacerlo, nos sumergiremos en un mundo de aristócratas libertinos, amoríos furtivos, o no tan furtivos, y placeres mundanos. ¿De verdad vivía así la decadente aristocracia francesa de la segunda mitad del siglo XVIII? La película se rodó a finales del siglo XX, pero la novela se publicó en 1782, así que es de suponer que su autor no exageraba demasiado.
En ese mundo es donde surgen artistas como Jean-Honoré Fragonard, autor de la obra protagonista de este artículo. Sus pinturas de temas clásicos y religiosos eran excelentes, pero la aristocracia de la época prefería pagar por otro tipo de obras, por lo que Fragonard decidió dedicarse a motivos más frívolos. Acertó de lleno, porque se convirtió en uno de los pintores de moda. Baste decir que Madame Du Barry, amante de Luis XV, le encargó una serie de cuadros con el argumento progreso del amor en el corazón de una joven.
Personalmente, mi cuadro preferido de Fragonard es El beso furtivo, que se conserva en el museo del Hermitage. Ver esta pintura, realizada en los últimos años de la década de 1780, muy poco antes de la Revolución Francesa, es uno de los motivos por los que tengo pendiente un viaje a San Petersburgo. Después de esta confesión, creo que es obligado presentar una imagen del cuadro:
Pero la obra que nos ocupa, la más célebre de su autor, es la conocida como El columpio. Cierto aristócrata deseaba un cuadro en el que se viera a su amante en un columpio movido por el impulso de un obispo mientras que él mismo ocuparía una posición que le permitiera contemplar las piernas de la dama. Se lo encargó a un pintor que sugirió que para una obra de ese tipo era mejor dirigirse a Fragonard, y éste aceptó la tarea, aunque hizo alguna modificación.
 Esta imagen, como la anterior, está tomada de la web gallery of art, una página imprescindible para los amantes del arte. En ella vemos el resultado del encargo: el obispo ha sido sustituido por un caballero que se mantiene en penumbra (es inevitable pensar que se trata del marido de la dama en cuestión), pero aparte de eso, Fragonard cumplió perfectamente con la petición. En el cuadro, el patrón de Fragonard está cómodamente recostado tras unos arbustos que le protegen de la mirada del caballero que impulsa el columpio, en una posición perfecta para contemplar las piernas de la dama, que lejos de sorprenderse por la presencia del atrevido voyeur, le dirige una mirada cómplice. La estatua de Cupido, a la izquierda, parece recomendar discreción, pero hay un detalle, aparentemente trivial, que delata que los protagonistas están totalmente desatados: el zapato de la mujer, que sale volando impulsado por su entusiasmo.
Esta imagen, como la anterior, está tomada de la web gallery of art, una página imprescindible para los amantes del arte. En ella vemos el resultado del encargo: el obispo ha sido sustituido por un caballero que se mantiene en penumbra (es inevitable pensar que se trata del marido de la dama en cuestión), pero aparte de eso, Fragonard cumplió perfectamente con la petición. En el cuadro, el patrón de Fragonard está cómodamente recostado tras unos arbustos que le protegen de la mirada del caballero que impulsa el columpio, en una posición perfecta para contemplar las piernas de la dama, que lejos de sorprenderse por la presencia del atrevido voyeur, le dirige una mirada cómplice. La estatua de Cupido, a la izquierda, parece recomendar discreción, pero hay un detalle, aparentemente trivial, que delata que los protagonistas están totalmente desatados: el zapato de la mujer, que sale volando impulsado por su entusiasmo.
Este cuadro, que se conserva en la Wallace Collection de Londres, se considera en la actualidad como un ejemplo perfecto del espíritu de la época. Fue realizado en 1767, veintidós años antes del inicio de la Revolución Francesa, con la que Francia vio la caída de aquella aristocracia decadente, amante del placer y el lujo, que había constituido la principal clientela de Fragonard. Su estilo rococó, además, quedó relegado por un neoclasicismo mucho más austero. No es de extrañar que Fragonard acabara sus días entre estrecheces económicas.
En la actualidad sin embargo, es un pintor bastante popular, hasta el punto de que me atrevería a decir que no hay niño que no haya visto alguna copia de este cuadro, aunque en versiones algo menos picantes y más adecuadas para la infancia. ¿Alguien cree que exagero? Echemos una ojeada a la versión de la obra de Fragonard hecha por la artista Lisa Keane para la película Tangled (Enredados) de Disney:
Está claro de dónde ha salido la inspiración, ¿verdad? A la Disney le debió de gustar la idea porque también aparece en Frozen en una escena en la que suena la canción For the first time in forever.
Reconozco que estas versiones me fascinan y las considero fundamentales para darles encanto a las películas. Se pierde la picardía del original, pero se conserva esa joie de vivre que da el mero hecho de columpiarse y dejarse llevar por el entusiasmo del vaivén hasta el punto de lanzar por los aires un zapato.
A pesar de todo me quedo con el original y, puestos a pensar en encajar el cuadro en una película, no puedo dejar de imaginar al vizconde de Valmont apostado entre los arbustos para espiar los encantos de su amada ¿Madame de Tourvel? No, de la marquesa de Mertueil. La recatada Madame de Tourvel habría sido incapaz de dejarse llevar por el entusiasmo hasta el punto de quedarse impúdicamente descalza. Definitivamente, nadie como Fragonard supo insinuar tanto con un zapatazo.