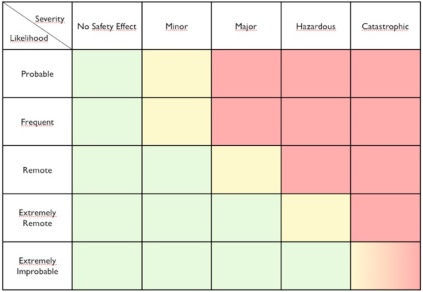Etiquetas
En mi anterior artículo prometí comentar un incidente aéreo que ilustra a la perfección el concepto de see and avoid que tanto complica la hipotética convivencia de aviones no tripulados con aviones convencionales en el mismo espacio aéreo. Dije entonces que los pilotos tienen la obligación, según las normas, de mantener la vigilancia visual para evitar posibles colisiones. Una norma tan básica parece a veces superada por la técnica en un mundo en el que los aviones vuelan siguiendo procedimientos instrumentales, se separan del resto de aeronaves según las instrucciones de control aéreo y están provistos de un sistema anticolisión (el célebre TCAS). Sin embargo, el 2 de junio de 2010 se evitó una colisión en vuelo gracias a la maniobra ejecutada in extremis por un piloto que había localizado visualmente a la otra aeronave.
Los hechos ocurrieron en el espacio aéreo gestionado por el centro de control de Burdeos. El primer protagonista de la historia es un avión de clase ligera, que puede llevar a cerca de 10 personas, un Pilatus PC-12, monomotor turbohélice, con matrícula española, que volaba entre Buochs, en Suiza, y San Sebastián. Un avión como este:
Hacia las 14 horas y 15 minutos, el piloto de este avión notificó que tenía un problema: uno de sus altímetros marcaba 27.000 pies mientras que el otro indicaba 29.000, así que no podía saber con seguridad a qué altitud volaba. El controlador tampoco podía ayudarle porque el radar secundario (SSR) que emplea el control civil no proporciona información de altitud, sino que recibe dicha información de las propias aeronaves. En este caso marcaba FL270 (27.000 pies), que correspondía a lo leído por uno de los altímetros, pero eso no aclaraba la duda.
El controlador decidió consultar con un compañero de control militar, por si tenía acceso a información de algún radar 3D que se empleara en defensa aérea. El controlador militar no tenía más datos que el civil, pero llamó a un centro de la defensa aérea y preguntó si podían saber la altitud del avión en cuestión. El controlador de este nuevo centro respondió: «Yo veo FL270 en el modo C del radar». Esa información, la del modo C, es la que también veía el controlador civil. El malentendido estaba servido. El controlador militar de Burdeos dijo a su compañero civil que le informaban de que el avión estaba a 27.000 pies y así lo transmitió el controlador al piloto. Todo el mundo pensaba que el avión volaba a 27.000 pies y el segundo altímetro estaba averiado. Pero la realidad era muy diferente.
En realidad los instrumentos del lado del piloto estaban recibiendo información errónea. La altitud correcta era 29.000 pies, la indicada por el altímetro del lado del copiloto y la misma a la que, por detrás, se acercaba el segundo protagonista de nuestra historia: un Airbus 318 de Air France, que se dirigía a Toulouse. El A318 es un reactor comercial, un avión mucho más rápido que el PC-12. En este caso la diferencia de velocidad era de 170 nudos para ser exactos (unos 315 Km/h). Ya que hemos visto una foto de un PC-12 bueno será enseñar un A318 para comparar:
El A318 se estaba echando encima del Pilatus sin que nadie se diera cuenta, porque además los pilotos estaban ocupados preparando la aproximación a Toulouse, pero les extrañó notar unas oscilaciones sospechosas. No parecía un movimiento natural y pensaron que podría deberse a la turbulencia generada por un avión precedente, aunque aparentemente no había nadie por delante, según los instrumentos; sin embargo se pusieron alerta y echaron una ojeada al exterior. Fue el copiloto quien divisó al otro avión, sin tener apenas tiempo para reaccionar, puesto que estaban recortando más de 85 metros de distancia por segundo. Desconectó el piloto automático, inició un descenso y viró a la izquierda, puesto que había visto el avión ligeramente a su derecha y algo por encima.
Nadie sabe exactamente a qué distancia mínima se encontraron los dos aviones. Las grabaciones no ayudan, porque las trazas radar están tan próximas que no sirven como información. Las tripulaciones de ambos aviones calculan que estuvieron a unos 15 ó 30 metros de distancia horizontal y unos 100 pies (30 metros) de distancia vertical. Teniendo en cuenta que la envergadura de un A318 es de 34 metros podemos decir que se pasaron rozando.
¿Y el TCAS? Se supone que los aviones llevan un sistema anticolisión que debería haber informado en teoría, pero que sin embargo estuvo mudo durante todo el tiempo porque tenía la misma información errónea que recibían los demás sistemas. Mientras efectuaba la maniobra de evasión, el piloto del A318 miró la pantalla y vio cómo según el TCAS había un avión allí, en efecto… pero 2.000 pies por debajo.
El fallo de altímetro del PC-12 había provocado que el controlador no actuara para separar a los aviones porque aparentemente ya estaban separados y el mismo fallo impedía que la siguiente capa de seguridad, el TCAS, detectara conflicto alguno. Todo era correcto para todos los sistemas, menos para un piloto experimentado que sospechó de una turbulencia que le parecía poco natural y confió más en sus propios ojos que en los equipos. Es esa capacidad de enfrentarse a situaciones novedosas la que hace que el ser humano sea insustituible como pieza clave de sistemas complejos. Al menos hasta la fecha y, probablemente, durante unos cuantos años.
El informe oficial del incidente se puede encontrar aquí (en francés). La traducción al inglés está disponible aquí.